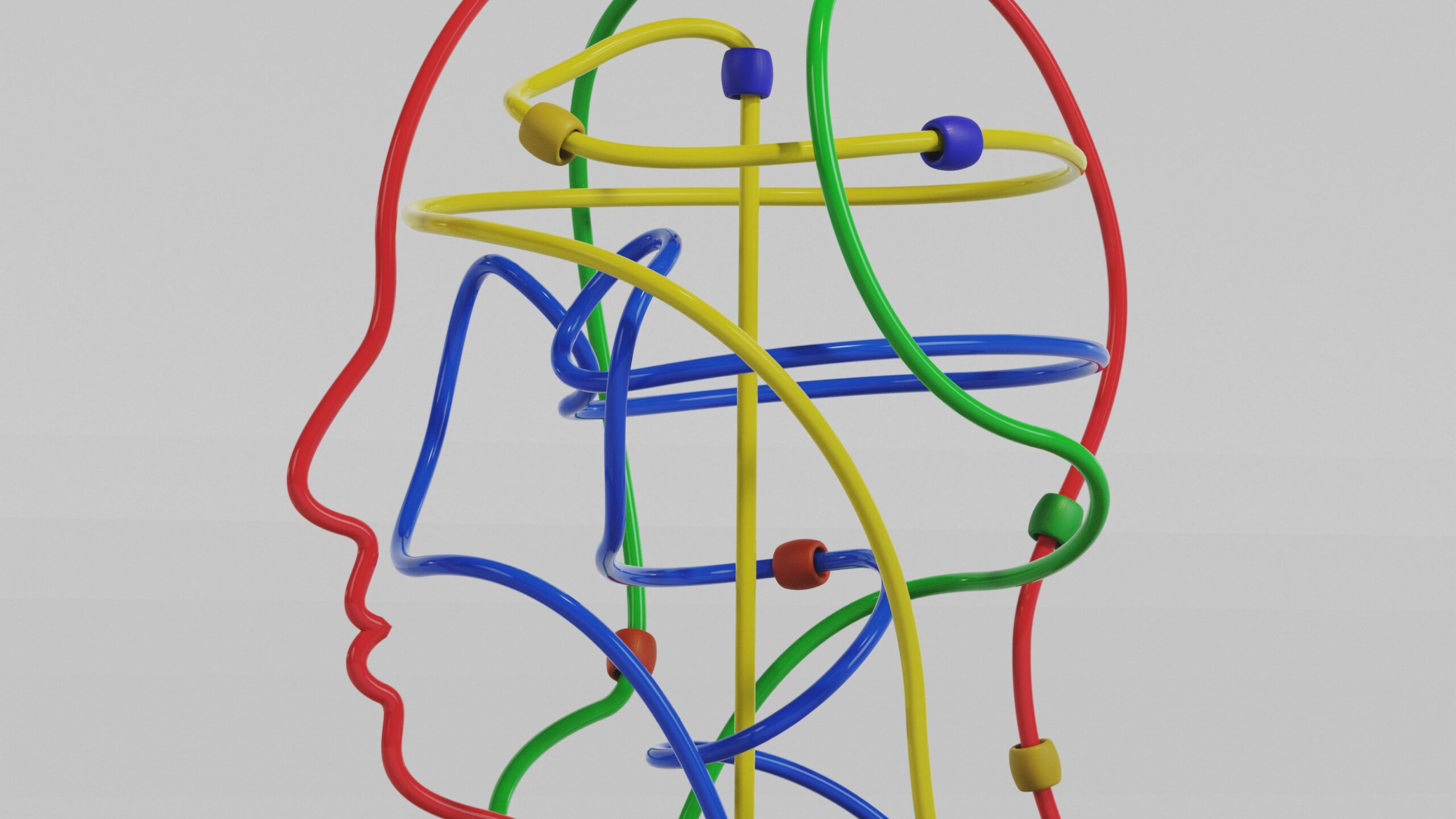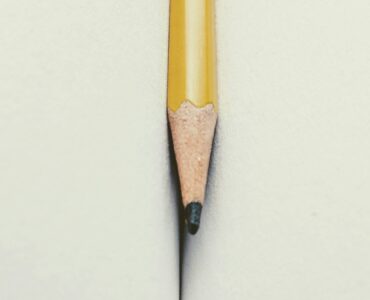Pero, ¿cómo funciona el cerebro al aprender? ¿Qué implicancias tiene esto en el aula? Y, sobre todo, ¿cómo podemos aplicar estos saberes en la educación?
Aprender: un proceso biológico, emocional y social
Lejos de ser un acto puramente racional, el aprendizaje es un proceso complejo que involucra múltiples áreas del cerebro. La corteza prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la planificación y la toma de decisiones, se activa junto con estructuras más profundas como el hipocampo (clave para la memoria) y la amígdala (que procesa las emociones).
Esto significa que aprendemos mejor cuando lo que estudiamos nos genera curiosidad, emoción o conexión personal. La neuroeducación —intersección entre neurociencia, psicología y pedagogía— insiste en que no se puede separar lo cognitivo de lo emocional. Un chico que se siente seguro, valorado y motivado en el aula tiene muchas más probabilidades de aprender que uno que se siente estresado o desinteresado.
La plasticidad cerebral: el cerebro cambia con la experiencia
Uno de los hallazgos más esperanzadores de la neurociencia es el concepto de plasticidad cerebral: la capacidad del cerebro para modificarse a lo largo de la vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se crean nuevas conexiones neuronales. Y mientras más practicamos o repetimos ese aprendizaje, más fuertes se vuelven esas conexiones.
Este descubrimiento es clave para el ámbito educativo. Rompe con la idea de que hay estudiantes “buenos” o “malos” para ciertas materias, y propone una visión más inclusiva y optimista: todos podemos aprender, aunque no todos lo hagamos al mismo ritmo ni de la misma manera.
Atención y memoria: el filtro y el archivo del aprendizaje
Dos pilares fundamentales del aprendizaje son la atención y la memoria. Sin atención, no hay entrada de información; sin memoria, no hay retención ni recuperación. Sin embargo, el cerebro no puede prestar atención a todo al mismo tiempo. Por eso, las clases más efectivas son aquellas que logran captar la atención con recursos variados (imágenes, preguntas, juegos) y que dosifican la información en bloques breves.
La repetición espaciada, el repaso activo y la conexión con conocimientos previos son estrategias que la neurociencia respalda para fortalecer la memoria a largo plazo. También se destaca la importancia del sueño, el ejercicio físico y una buena alimentación, ya que todos estos factores influyen directamente en el rendimiento cognitivo.
Educar con el cerebro en mente
La educación argentina enfrenta desafíos importantes: desigualdades estructurales, falta de recursos, y contextos socioeconómicos diversos. Sin embargo, aplicar principios de la neurociencia no siempre requiere grandes inversiones, sino más bien cambios en la mirada pedagógica.
Pequeños ajustes —como dar mayor tiempo para procesar la información, fomentar la participación activa, promover ambientes seguros y afectivos, y respetar los ritmos individuales— pueden tener un impacto profundo en el aprendizaje de los estudiantes.
Como afirma la especialista en neuroeducación Tracey Tokuhama-Espinosa: “Todos los cerebros son diferentes, pero todos pueden aprender más y mejor si comprendemos cómo lo hacen.”
Comprender cómo funciona el cerebro al aprender es una herramienta poderosa para mejorar la enseñanza. No se trata de convertir a los docentes en neurólogos, sino de brindarles recursos basados en evidencia para que puedan tomar decisiones pedagógicas más efectivas. La neurociencia no reemplaza la vocación ni la experiencia, pero puede ser una gran aliada para lograr una educación más inclusiva, humana y eficaz.